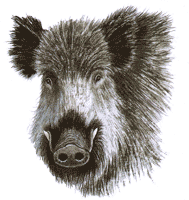Don Beltrán de la Cueva, primero de nombre, hijo de D. Diego Fernández de la Cueva, Señor de esta casa de Úbeda, Vizconde de Huelma, Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde de Úbeda y de Alcalá la Real, Corregidor de Cartagena y de Dña. Maria Alonso de Mercado, fue mayordomo mayor y privado de Enrique IV, Gran Maestre de la Orden de Santiago (1462-1464), creado por aquel rey, Conde de Ledesma en 1462, Duque de Alburquerque en Badajoz, Conde de Huelma, Señor de las villas de Cuellar, Roa, Mombeltrán, La Adrada, Torre-Galindo, La Codosera, Molina, Atienza, La Peña de Alcázar, etc. Murió el 1 de noviembre de 1492, sepultado en el Monasterio de San Francisco de Cuellar. Casó primero con Dña. Mencía de Mendoza y Luna, hija de Duque del Infantado, segundo, con Dña. Mencia Enríquez de Toledo, hija del primer Duque de Alba, la cual murió sin posteridad; tercero, con Dña. Maria de Velasco, hija del Condestable, II Conde de Haro; después de viuda fue conocida con el titulo de Duquesa de Roa.
Enrique IV, un monarca inseguro y excesivamente controlado por Juan Pacheco (Marqués de Villena), se trae a la Corte a un joven hidalgo de Úbeda, y decide promocionarlo para contrarrestar la enorme influencia que aquel ejercía sobre su persona. De esta forma el rey, a fin de zafarse de la tutela de Pacheco, saca de la nada a D. Beltrán, lo hace su mayordomo y, a partir de 1462, lo eleva a puestos de responsabilidad política de la Corte para asesorarle en la toma de decisiones gubernamentales. No contento aún con estas prebendas, Enrique IV decide hacerlo señor de vasallos y le concede la villa de Ledesma con el titulo condal.
El monarca que tenia confianza absoluta en el personaje, pensaba a su vez que la lealtad del que así era favorecido le sería de gran utilidad para gobernar el reino, sin estar sometido al condicionamiento continuo que le imponía su anterior privado, Juan Pacheco. La carrera al poder tan rápida de D. Beltrán iba a suscitar envidias y grandes recelos entre aquellos que hasta el momento habían detentado el poder por su cercanía al monarca, y también entre algunos nobles descontentos. La situación llego al límite cuando en 1464 el rey consiguió para su “bien amado” D. Beltrán el maestrazgo de la Orden de Santiago que le daba un poder militar y económico de primera magnitud en Castilla.
Un maestrazgo, por otra parte, que correspondía al infante D. Alfonso, hermano del monarca, de acuerdo con la última voluntad expresada en el testamento de su padre, Juan II. D. Beltrán conocía muy bien esta orden pues en ese momento era comendador de Ucles, y no es de extrañar que pidiese en más de una ocasión al rey la concesión del maestrazgo. El rey justificaba la concesión en que carecía de tiempo para administrar y regir la orden porque estaba ocupado en la gobernación del reino. El rencor de una parte de la nobleza, aglutinada por el gran enemigo de D. Beltrán, Juan Pacheco, que no le perdonaba haberle desplazado de la confianza y el favor del monarca y, sobre todo, la concesión del maestrazgo de Santiago que Villena ambicionaba desde hacia muchos años, arruinaría la carrera política de aquel al cual el arzobispo de Toledo, Carrillo, llamaba un advenedizo. Esa aristocracia rebelde lograría que Enrique IV obligara de mala gana a D. Beltrán a renunciar al maestrazgo y a desterrarle de la Corte. Así pues, a partir de este momento, finales de 1464 y comienzos de 1465, se acabarán las expectativas políticas de D. Beltrán aunque el monarca le compensaría con creces y de manera exagerada por esa renuncia, hasta el extremo de convertirle en uno de los grandes señores del reino.

El propio D. Beltrán con su conducta y su torpeza es posible que complicara aún más su situación. En concreto su extrema ambición, al solicitar una y otra vez al monarca y de forma rápida que le concediese no solo señoríos, sino también una prebenda de tan altísimo valor como era el maestrazgo de Santiago que tantas ambiciones suscitaba. Esta ambición contribuyó a su caída, aunque también es verdad que el monarca no le abandonaría nunca y que le otorgaría mercedes y prebendas hasta seis meses antes de su muerte. Desde 1464 a 1466, años en los que fue rápidamente encumbrado, D. Beltrán concentró en su persona los odios más feroces. Se le acuso de todo, pero muy especialmente de sostener amores con la reina Dña. Juana, segunda esposa de Enrique IV, e incluso de mantener relaciones de carácter homosexual con el propio monarca. Sexualidad desbocada, arribista, advenedizo, hombre violento, ambicioso sin escrúpulos y sin limites, altanero, presuntuoso y perverso, eran los adjetivos más frecuentes con los que sus numerosos enemigos trataban de difamarlo para provocar su ruina. He aquí en pocas palabras, la opinión que sus contemporáneos tenían sobre D. Beltrán.
D. Beltrán de la Cueva pertenecía a un linaje de caballeros asentados en Úbeda desde finales del siglo VIII. En los primeros años del reinado de Juan II (padre de Enrique IV) vivía en Úbeda un oscuro campesino llamado Gil Ruiz, dedicado a la guarda de ganado y que, enriquecido en el servicio de D. Enrique de Guzmán, maestre de Calatrava, aspiro a mayor opulencia con aquellos cultivos que prometían más pingüe producto y más seguros resultados. De tal modo favoreció la fortuna sus esfuerzos, que pudo ya comprar tierras, tener colonos y dar cada día más ensanche a sus negocios, permitiéndole luego el aumento de sus riquezas adquirir un predio rústico llamado la Cueva. De aquí tomo su apellido su hijo y heredero Diego, joven valiente y de belicoso carácter que prefiriendo la milicia a las ocupaciones de su padre, puso su gloria en tener caballos excelentes, en el ejercicio de las armas y en poseer todo lo a él concernientes.
De su unión con doña Maria Alonso de Mercado nació D. Beltrán. Nada sabemos de D. Beltrán, ni como fue su educación, ni siquiera el año exacto de su nacimiento (algunas fuentes lo datan en 1443), y realmente es poco lo que se sabe acerca de sus primeros años en la Corte, salvo que era paje de lanza de Enrique IV y que le acompañaría en todos sus desplazamientos formando parte del círculo más intimo de sus servidores. Un viaje realizado por Enrique IV a Andalucía decidiría el futuro de D. Beltrán. Al parecer, el rey pernoctó en Úbeda en la primavera de 1456, y fue tan generosamente agasajado por D. Diego Fernández de la Cueva que el monarca quiso de alguna manera agradecérselo llevando consigo a su segundo hijo, Beltrán, en calidad de paje de lanza.
Es a partir de los años 1459-1460 cuando Enrique IV comienza a promocionarlo. Primero le nombró mayordomo y poso después le daría el señorío sobre la villa de Jimena de la Frontera. El rápido ascenso de D. Beltrán, estuvo mediatizado por la determinación de Enrique IV de encontrar hombres nuevos, más leales a su persona.
En 1462, el mismo año que nacía Juana la Beltraneja el rey le concedía la importante villa de Ledesma con el titulo de conde. No solo le promociona a conde, sino que además consigue del marques de Santillana la entrega de su hija Mencia de Mendoza para casarla con su favorito Beltrán. De esta manera el joven D. Beltrán consigue emparentar nada menos que los Mendoza, una de las familias más poderosas del reino. Este matrimonio se producía poco antes de recibir el condado de Ledesma, y es posible que el monarca le quisiese enaltecer con este titulo y el señorío sobre esta villa para que no desentonase demasiado con el linaje de su futura esposa Dña. Mencia. El rey en persona se presentó, en 1462, con la reina y toda la corte en Guadalajara para honrar a D. Beltrán en su casamiento. El matrimonio, sin embargo, no gusto nada a los enemigos de D. Beltrán, sobre todo al más poderoso, Juan Pacheco, al cual le preocupaba cada vez más que el joven conde de Ledesma se estaba convirtiendo a toda prisa en el favorito del rey.
En septiembre de 1461, el rey le concedía una villa situada en el abulense valle del Tiétar, el Colmenar (hoy Mombeltrán) que había sido previamente confiscada a la viuda de D. Álvaro de Luna. La donación del Colmenar a D. Beltrán, justificada por Enrique IV a causa de la revuelta de Dña. Juana Pimentel (viuda de D. Álvaro), se hacia por juro de heredad, a pesar de que el propio monarca en el documento de concesión preveía la posibilidad de que la familia de D. Álvaro, protegida por lo demás por poderosas familias nobiliarias como los Mendoza ó los Pimentel, pudiese ser perdonada en el futuro y en consecuencia ser restituida en lo que ahora se le despojaba. El monarca se reservaba para la Corona las alcabalas de la villa pero no las tercias, valoradas en 25.000 maravedíes, que también las concedía a D. Beltrán por otro documento fechado el mismo día de la donación. La Villa se vio obligada a aceptar al nuevo señor como había hecho antes con otros que le habían precedido. Ahora, sin embargo, el cambio de titularidad el señorío implico también una novedad añadida: el cambio de denominación del Colmenar por Mombeltrán.
En efecto, un año después de la concesión, el 30 de diciembre de 1462, Enrique IV, a petición del concejo de esa localidad, en un gesto supremo de consideración y afecto hacia su favorito, decide darle el propio nombre de este último a la villa, que a partir de ahora en su homenaje comenzará a llamarse Mombeltrán. Es dudoso, desde luego, que el concejo de Colmenar solicitase al rey el cambio de nombre, mas bien parece que se trata de una decisión muy personal de éste para honrar a D. Beltrán.
Con el titulo de conde de Ledesma y el matrimonio con la hija del marques, comienzan los años dorados de D. Beltrán en la corte. De paje de lanza sin fortuna a ser noble de primera fila, señor de vasallos y yerno de uno de los hombres más ricos de Castilla. D. Beltrán forma parte ya del círculo de personas que ejercían el poder en Castilla. Enrique IV confía plenamente en él. Fue entonces, cuando empezaba a saborear las mieles del éxito y comenzaba a tocar poder, cuando también comenzaron a salirle enemigos por todas partes, que al final, tras ímprobos esfuerzos, terminarían por apartarle de la corte.
La situación fue deteriorándose poco a poco. En mayo de 1464, el arzobispo Carrillo, Girón y el marques de Villena firmaron una liga a la que se sumaron bien pronto otros muchos nobles. Con el pretexto de defender al infante D. Alfonso, los firmantes de ese pacto trataban de impedir que el monarca entregase el maestrazgo de Santiago a su favorito. Incluso intentaron apoderarse de la persona del rey. En las vistas de Cabezón, aldea próxima a Cigales, la nobleza impuso al monarca el destierro de la Corte de D. Beltrán y su destitución como maestre de Santiago. El flamante maestre tuvo que renunciar a su dignidad a petición del rey, pero a cambio, se convertía por esa misma renuncia en uno de los grandes señores de Castilla, ya que recibía las siguientes villas: Roa, Molina, Atienza, Aranda, Torregalindo, Alburquerque y el castillo de Anguix con todas sus fortalezas, rentas y jurisdicciones y con el titulo de duque de Alburquerque.
En efecto, un año después de la concesión, el 30 de diciembre de 1462, Enrique IV, a petición del concejo de esa localidad, en un gesto supremo de consideración y afecto hacia su favorito, decide darle el propio nombre de este último a la villa, que a partir de ahora en su homenaje comenzará a llamarse Mombeltrán. Es dudoso, desde luego, que el concejo de Colmenar solicitase al rey el cambio de nombre, mas bien parece que se trata de una decisión muy personal de éste para honrar a D. Beltrán. Con el titulo de conde de Ledesma y el matrimonio con la hija del marques, comienzan los años dorados de D. Beltrán en la corte. De paje de lanza sin fortuna a ser noble de primera fila, señor de vasallos y yerno de uno de los hombres más ricos de Castilla. D. Beltrán forma parte ya del círculo de personas que ejercían el poder en Castilla. Enrique IV confía plenamente en él. Fue entonces, cuando empezaba a saborear las mieles del éxito y comenzaba a tocar poder, cuando también comenzaron a salirle enemigos por todas partes, que al final, tras ímprobos esfuerzos, terminarían por apartarle de la corte. La situación fue deteriorándose poco a poco. En mayo de 1464, el arzobispo Carrillo, Girón y el marques de Villena firmaron una liga a la que se sumaron bien pronto otros muchos nobles. Con el pretexto de defender al infante D. Alfonso, los firmantes de ese pacto trataban de impedir que el monarca entregase el maestrazgo de Santiago a su favorito. Incluso intentaron apoderarse de la persona del rey. En las vistas de Cabezón, aldea próxima a Cigales, la nobleza impuso al monarca el destierro de la Corte de D. Beltrán y su destitución como maestre de Santiago. El flamante maestre tuvo que renunciar a su dignidad a petición del rey, pero a cambio, se convertía por esa misma renuncia en uno de los grandes señores de Castilla, ya que recibía las siguientes villas: Roa, Molina, Atienza, Aranda, Torregalindo, Alburquerque y el castillo de Anguix con todas sus fortalezas, rentas y jurisdicciones y con el titulo de duque de Alburquerque.
Así, en este año, atendiendo a la petición de su favorito, el rey cambio el lugar en el que se realizaba el pago del servicio y montazgo de los ganados del reino, que era RamaCastañas por el de Arroyo Castaños. A partir de entonces, y por imposición regia, los derechos que a la corona deberían pagar todos los ganados que por la cañada leonesa se dirigieran a los pastos del Guadiana tendrían que hacerlo por el nuevo servicio y montazgo, que esta situado en la misma cañada pero en tierra y término de Mombeltrán, mientras que el anterior se encontraba en el término de Arenas de San Pedro. Esta decisión beneficiaba de manera extraordinaria a D. Beltrán, ya que los ingresos que recibiría a causa del traslado iban a ser considerables. Desde luego a quien iba a perjudicar era al concejo de Arenas, y de paso a la viuda de D. Alvaro de Luna y a su hija Maria. Es muy probable que por estas fechas comenzase la construcción de la fortaleza de la villa de Mombeltrán y casi con toda seguridad sobre restos de alguna torre fortificada, pues ya en tiempos de Enrique III es descrita la misma por sus cronistas en sus itinerarios.
En Diciembre de 1474, no sin antes concederle una última merced: el titulo de conde Huelma, muere Enrique IV. La muerte del monarca significaba una gran perdida para D. Beltrán de la Cueva. Desaparecía su gran patrono que a fines de los años cincuenta del siglo XV le había sacado de una ciudad jienense para convertirlo en uno de los señores más influyentes del reino de Castilla, emparentado por vía matrimonial por poderosas familias como los Mendoza ó los duques de Alba. (recordar que en 1476 D. Beltrán, después de la muerte de su esposa Dña.Mencia, contrajo matrimonio con la hija del duque de Alba). Así pues, resultaba perfectamente explicable el temor ante la posible desaparición de su patrimonio, una vez muerto el monarca.
Además, y por si fuera poco, se veía en la disyuntiva de tener que tomar partido entre aquella fracción de la nobleza que apoyaba a Juana la Beltraneja y aquella otra que seguía a Isabel y Fernando. En un principio la actitud de D. Beltrán fue un tanto ambigua; pronto sin embargo, comenzó a decantarse hacia los Reyes Católicos, probablemente por la presión que sobre él venían ejerciendo sus parientes, los Mendoza. Desde luego, nada más fallecer el rey acudió a Segovia para jurar a la princesa como reina. La pareja real, por su parte, también trató de atraerlo a su lado, pues, al fin y al cabo, D. Beltrán era uno de los grandes señores de Castilla. Decidieron por tanto incorporarle a su bando, y para ello accedieron gustosos a su petición de confirmarle en la posesión de todas sus villas y lugares que Enrique IV le había concedido. Aseguradas su vida y hacienda, el duque se sumo a la causa de Isabel y Fernando. Finalizada la guerra de Sucesión, y una vez asegurados sus dominios, D. Beltrán ya no tenía de que preocuparse. Podría ejercer plenamente la jurisdicción sobre sus villas y lugares.
Viudo, ya por dos veces, a D. Beltrán se le presentó la oportunidad de contraer matrimonio por tercera vez. Cuando D. Beltrán casa con Maria de Velasco era ya un hombre muy mayor y de escasa salud. Ahora bien la mujer con la que contraía matrimonio no era una mujer cualquiera, no ya sólo porque se trataba de una Velasco, sino también porque habia sido la viuda de su mas acérrimo enemigo, D. Juan Pacheco, marques de Villena. Paradojas de la vida. D. Beltrán iba a contraer matrimonio con la misma mujer con la misma mujer con la que había gozado Villena en los dos últimos años de su vida. Si ambos habían sido rivales desde el principio, si Pacheco había sido el causante principal de la perdida del maestrazgo de Santiago, iban a compartir en cambio la misma mujer.
D. Beltrán llego a participar en la guerra de Granada que los Reyes Católicos habían emprendido en 1482. Acompaño a D. Fernando en la expedición que este organizo para acudir en ayuda de Alhama sitiada por los granadinos. Formo parte de las huestes que poco después organizo el monarca para penetrar en la vega de Granada, y en 1485 figuró en la vanguardia del ejercito real que conquistó las villas de Coín, Cártama, y Ronda. No pudo participar en las campañas de 1486 por encontrarse muy enfermo. Llego a participar con sus tropas en la conquista de Lorca, e incluso estuvo presente en el primer asedio a la ciudad de Almería. Las fuerzas, sin embargo, le abandonaron y pronto, viejo y enfermo, tuvo que regresar a su residencia de Cuellar. Un monasterio cercano a Cuellar fue el sitio elegido por D. Beltrán de la Cueva para esperar la muerte. Se trataba del monasterio de la Armadilla, en el que se refugia finales de 1492. En sus últimas disposiciones elige como sepultura el convento franciscano de Cuellar, que el mismo había fundado, y mandan que le entierren justo a la entrada de la puerta de la iglesia para que todos los que pasasen al interior del templo pudiesen pisar sus restos. El 2 de noviembre de 1492, muere a la edad de 49 años.
A su muerte sus hijos y su viuda heredaron sus señoríos. En 1477, en reconocimiento por los servicios prestados en la guerra contra Portugal habia obtenido de los reyes la facultad para fundar un mayorazgo en Mombeltrán en los hijos e hijas que tuviera de su segunda esposa, Maria Enríquez, hija de D. García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba, con quien se había casado en 1476. No tuvieron descendencia y Mombeltrán revertió en el primogénito, Francisco Fernández de la Cueva. Constituiría así mismo un mayorazgo en La Adrada, en su segundogénito, Antonio de la Cueva y Mendoza, que sería el iniciador de los señores de La Adrada, que de este modo quedo separada de la rama principal de los Duques de Alburquerque. Durante más de treinta años (1461-1492) fue D. Beltrán de la Cueva señor de Mombeltrán ¿Cómo le recibieron y le enjuiciaron sus vasallos? Evidentemente la notificación de un nuevo señor, tan discutido, en cierto modo representaba una liberación de D. Álvaro de Luna y le recibirían con curiosidad, lejos de aquella hostilidad manifiesta hacia el Condestable Ruy López Dávalos, “el peor señor que tuvo esta villa, que impuso en alto muchas imposiciones” según consta en documentos. Con residencia en la villa de Cuellar, villa más rica, y con un castillo-palacio, el Duque sólo se desplazaba a la villa de Mombeltran de vez en cuando para confirmar regidores, recoger las tercias y frutos y seguir de cerca la construcción de de la fortaleza.


 Ya desde los primeros tiempos de la Reconquista, en la zona comprendida entre el Duero y la cordillera Central y mas tarde la línea del Tajo, surgen multitud de aldeas para repoblar lugares yermos, ocupados precariamente. Según avanzaba la Reconquista también lo hacia la población de nuevos lugares o la repoblación de antiguos asentamientos, a los que se les dotaba de fueros, prerrogativas de organizar mercados. El pago que el Rey daba en tierras y poblaciones a nobles, obispos y señores por contribuir a la causa, conllevaba el derecho de hacer justicia en nombre del Rey, explotar montes, madera, caza, pastos, molinos, pesquerías, roturar tierras, pagar menos impuestos y organizar ferias y mercados.
Ya desde los primeros tiempos de la Reconquista, en la zona comprendida entre el Duero y la cordillera Central y mas tarde la línea del Tajo, surgen multitud de aldeas para repoblar lugares yermos, ocupados precariamente. Según avanzaba la Reconquista también lo hacia la población de nuevos lugares o la repoblación de antiguos asentamientos, a los que se les dotaba de fueros, prerrogativas de organizar mercados. El pago que el Rey daba en tierras y poblaciones a nobles, obispos y señores por contribuir a la causa, conllevaba el derecho de hacer justicia en nombre del Rey, explotar montes, madera, caza, pastos, molinos, pesquerías, roturar tierras, pagar menos impuestos y organizar ferias y mercados. El cobre es uno de los metales que más pronto se conocieron y utilizaron por el hombre, pues se encuentra en la naturaleza en estado nativo, es decir, mostrando sus características metálicas más relevantes. Es dúctil, maleable y suelda fácilmente, lo que permite fabricar muchos objetos de chapa e hilos muy finos. El punto de fusión es relativamente bajo (1.200 ºC) y presenta gran facilidad para formar aleaciones con muchos metales, como el estaño, cinc, plomo, plata, níquel, etc. El proceso de fundición del mineral de cobre era conocido desde la antigüedad. Se utilizaban pequeños hornos y la aireación se conseguía de forma natural (mediante oberturas en las paredes del horno) o forzándolo mediante tubos de soplado o fuelles manuales. Los sistemas de aireación eran fundamentales, ya que a mayor presión el carbón se quemaba rápidamente y se obtenían temperaturas más altas.
Durante la Edad Media se consiguió mecanizar la alimentación del aire a través de unos fuelles o barquines movidos de forma hidráulica, aportando una cantidad constante y suficiente de aire a la fragua. A partir del siglo XVII encontramos otra importante innovación técnica con las trompas de soplado. Ambos sistemas fueron utilizados en las fábricas de cobre de la Cordillera Ibérica. . De hecho, hasta el siglo XVIII las energías básicas utilizadas por el hombre fueron el aire y el agua. Los medios naturales y maquinarias sencillas como los molinos, los batanes y los martinetes aplicados a diferentes producciones era la única tecnología que el hombre tenía a su alcance. Los ingenios de aire y agua.
El cobre es uno de los metales que más pronto se conocieron y utilizaron por el hombre, pues se encuentra en la naturaleza en estado nativo, es decir, mostrando sus características metálicas más relevantes. Es dúctil, maleable y suelda fácilmente, lo que permite fabricar muchos objetos de chapa e hilos muy finos. El punto de fusión es relativamente bajo (1.200 ºC) y presenta gran facilidad para formar aleaciones con muchos metales, como el estaño, cinc, plomo, plata, níquel, etc. El proceso de fundición del mineral de cobre era conocido desde la antigüedad. Se utilizaban pequeños hornos y la aireación se conseguía de forma natural (mediante oberturas en las paredes del horno) o forzándolo mediante tubos de soplado o fuelles manuales. Los sistemas de aireación eran fundamentales, ya que a mayor presión el carbón se quemaba rápidamente y se obtenían temperaturas más altas.
Durante la Edad Media se consiguió mecanizar la alimentación del aire a través de unos fuelles o barquines movidos de forma hidráulica, aportando una cantidad constante y suficiente de aire a la fragua. A partir del siglo XVII encontramos otra importante innovación técnica con las trompas de soplado. Ambos sistemas fueron utilizados en las fábricas de cobre de la Cordillera Ibérica. . De hecho, hasta el siglo XVIII las energías básicas utilizadas por el hombre fueron el aire y el agua. Los medios naturales y maquinarias sencillas como los molinos, los batanes y los martinetes aplicados a diferentes producciones era la única tecnología que el hombre tenía a su alcance. Los ingenios de aire y agua. Una vez triturado y limpio el mineral de cobre se mezclaba con carbón vegetal, se introducía en el horno y se encendía. El horno era una pequeña cavidad con cuatro paredes, normalmente con forma piramidal invertida. Solían ayudarse de fundentes para facilitar la tarea, espolvoreando polvo de cuarzo en las paredes del horno. Cuando el metal empezaba a volverse líquido, las escorias se depositaban en el fondo por su mayor densidad y el metal limpio quedaba en la superficie. De este modo podía ser extraído mediante unas cucharas de hierro y volcado en los correspondientes moldes. Una vez solidificado, el metal era calentado de nuevo y forjado con los martillos para eliminar todos los restos de impurezas.
Una vez triturado y limpio el mineral de cobre se mezclaba con carbón vegetal, se introducía en el horno y se encendía. El horno era una pequeña cavidad con cuatro paredes, normalmente con forma piramidal invertida. Solían ayudarse de fundentes para facilitar la tarea, espolvoreando polvo de cuarzo en las paredes del horno. Cuando el metal empezaba a volverse líquido, las escorias se depositaban en el fondo por su mayor densidad y el metal limpio quedaba en la superficie. De este modo podía ser extraído mediante unas cucharas de hierro y volcado en los correspondientes moldes. Una vez solidificado, el metal era calentado de nuevo y forjado con los martillos para eliminar todos los restos de impurezas.  El martinete era un enorme martillo, que podía pesar más de 100 kilogramos, instalado sobre un ingenio mecánico. La energía que movía el gran mazo era transmitida desde una rueda hidráulica a través de un cigüeñal que tenía en su extremo unas levas o cuñas que giraban y que conectaban regularmente con el extremo de una viga de madera o mancha. En el otro extremo estaba fijado el martinete. Cuando giraba el eje, las levas tiraban hacia abajo de la viga, con lo que el martillo se elevaba. Por efecto del giro, la leva soltaba la viga y el martillo caía por su propio peso sobre el yunque. Para facilitar este movimiento, las manchas estaban fijadas al suelo mediante unas bogas. Las vigas de madera de las manchas se desgastaban con bastante facilidad, por lo era preciso protegerlas utilizando badanas de piel cosidas. También era frecuente adobarlas con aceite para disminuir los rozamientos. Debajo del martillo se situaba un enorme tronco de madera, preferiblemente haya, llamado a veces ruejo por su parecido con este utensilio agrícola. Estaba reforzado con hierro en el extremo que recibía el golpe del martillo.
El martinete era un enorme martillo, que podía pesar más de 100 kilogramos, instalado sobre un ingenio mecánico. La energía que movía el gran mazo era transmitida desde una rueda hidráulica a través de un cigüeñal que tenía en su extremo unas levas o cuñas que giraban y que conectaban regularmente con el extremo de una viga de madera o mancha. En el otro extremo estaba fijado el martinete. Cuando giraba el eje, las levas tiraban hacia abajo de la viga, con lo que el martillo se elevaba. Por efecto del giro, la leva soltaba la viga y el martillo caía por su propio peso sobre el yunque. Para facilitar este movimiento, las manchas estaban fijadas al suelo mediante unas bogas. Las vigas de madera de las manchas se desgastaban con bastante facilidad, por lo era preciso protegerlas utilizando badanas de piel cosidas. También era frecuente adobarlas con aceite para disminuir los rozamientos. Debajo del martillo se situaba un enorme tronco de madera, preferiblemente haya, llamado a veces ruejo por su parecido con este utensilio agrícola. Estaba reforzado con hierro en el extremo que recibía el golpe del martillo.
 Los calderos han sido recipientes metálicos preferentemente de cobre, grandes y redondos utilizados para calentar o cocer alimentos depositados en su interior y de uso generalizado en los hogares o fuegos bajos de las viviendas. Fueron imprescindibles en todas las cocinas que precisaban al menos de un caldero principal, además de otros complementarios de diversos tamaños y usos. Comenzaba el proceso fundiendo trozos de chatarra, de cobre de todo tipo, en un crisol cerámico en el que se mezclaban en capas alternas el carbón vegetal y el metal. Una vez conseguida la fusión del cobre y a una temperatura que por experiencia el calderero sabe que es la adecuada, lo que conoce por el color, se sacaba el líquido a mano con un cazo provisto de un largo mango y se vertía en unos moldes de barro refractario dispuesto en el fogón y en los que solidificaba tomando su forma de casquete cuyo tamaño variaba (siendo los menores de 10 o 12 centímetros de diámetro) en función del peso de los calderos a obtener. Cuando aún los trozos de cobre se encontraban calientes, se los cogía con unas tenazas y se los llevaba al martillo hidráulico que dispone de un yunque o chabota con su superficie ligeramente cóncava, donde el calderero martillador sentado sobre un taburete junto al mazo y sujetando con sus manos la pieza de cobre caliente por medio de sendas tenazas cerca de sus pies bajo el martillo, la iba sometiendo a continuos y repetidos golpes mientras la desplazaba ligeramente entre uno y otro. Como consecuencia, la pieza se iba adelgazando y aumentaba su extensión al mismo tiempo que iba tomando, golpe tras golpe, la forma cóncava característica de los calderos.
Los calderos han sido recipientes metálicos preferentemente de cobre, grandes y redondos utilizados para calentar o cocer alimentos depositados en su interior y de uso generalizado en los hogares o fuegos bajos de las viviendas. Fueron imprescindibles en todas las cocinas que precisaban al menos de un caldero principal, además de otros complementarios de diversos tamaños y usos. Comenzaba el proceso fundiendo trozos de chatarra, de cobre de todo tipo, en un crisol cerámico en el que se mezclaban en capas alternas el carbón vegetal y el metal. Una vez conseguida la fusión del cobre y a una temperatura que por experiencia el calderero sabe que es la adecuada, lo que conoce por el color, se sacaba el líquido a mano con un cazo provisto de un largo mango y se vertía en unos moldes de barro refractario dispuesto en el fogón y en los que solidificaba tomando su forma de casquete cuyo tamaño variaba (siendo los menores de 10 o 12 centímetros de diámetro) en función del peso de los calderos a obtener. Cuando aún los trozos de cobre se encontraban calientes, se los cogía con unas tenazas y se los llevaba al martillo hidráulico que dispone de un yunque o chabota con su superficie ligeramente cóncava, donde el calderero martillador sentado sobre un taburete junto al mazo y sujetando con sus manos la pieza de cobre caliente por medio de sendas tenazas cerca de sus pies bajo el martillo, la iba sometiendo a continuos y repetidos golpes mientras la desplazaba ligeramente entre uno y otro. Como consecuencia, la pieza se iba adelgazando y aumentaba su extensión al mismo tiempo que iba tomando, golpe tras golpe, la forma cóncava característica de los calderos.
 Ahora había que elegir y preparar el suelo destinado a la elaboración del carbón, siendo su forma, más o menos, circular. El suelo del horno había que compactarlo mediante el apisonado de la tierra para imposibilitar la entrada de aire a través del mismo, ya que si existieran corrientes sería muy difícil controlar el fuego durante la carbonización. Una vez limpio el suelo y colocada la leña en los alrededores comenzaba la fase de armado del horno. En primer lugar, se clavaba un palo verticalmente en el centro del ruedo. En segundo lugar, se colocaba la leña alrededor del palo formando un cono y procurando que quedara uniformemente distribuida para que de este modo se redujera el número de grietas durante la cocción.
Sobre el horno se colocaba una capa de helechos, hierba, musgo u hojarasca. En este momento se procedía a la extracción del palo que se había colocado en el centro y se taponaba el agujero (futura chimenea) para impedir la entrada de tierra de la última capa. La cubierta es la que aísla la madera del exterior para que el oxígeno del aire no la incendie. La correcta carbonización no es más que la combustión lenta e incompleta de la madera por falta de oxígeno.Cerca del horno se encendía una pequeña hoguera y las brasas obtenidas se iban introduciendo a través de la boca del horno. Una vez que el fuego alcanzaba la fuerza suficiente para no extinguirse se tapaba la chimenea. En este punto se procedía al tapado de la chimenea, primero con helechos y más tarde con tierra. A partir de ahora la vigilancia debía ser exhaustiva, sobre todo, durante las primeras diez horas, momento en que comenzaba la carbonización de la corona. Durante la carbonización la leña iba perdiendo volumen por lo que había que golpearla y de esta forma compactar el carbón ya hecho y reducir los huecos que se producían.
Ahora había que elegir y preparar el suelo destinado a la elaboración del carbón, siendo su forma, más o menos, circular. El suelo del horno había que compactarlo mediante el apisonado de la tierra para imposibilitar la entrada de aire a través del mismo, ya que si existieran corrientes sería muy difícil controlar el fuego durante la carbonización. Una vez limpio el suelo y colocada la leña en los alrededores comenzaba la fase de armado del horno. En primer lugar, se clavaba un palo verticalmente en el centro del ruedo. En segundo lugar, se colocaba la leña alrededor del palo formando un cono y procurando que quedara uniformemente distribuida para que de este modo se redujera el número de grietas durante la cocción.
Sobre el horno se colocaba una capa de helechos, hierba, musgo u hojarasca. En este momento se procedía a la extracción del palo que se había colocado en el centro y se taponaba el agujero (futura chimenea) para impedir la entrada de tierra de la última capa. La cubierta es la que aísla la madera del exterior para que el oxígeno del aire no la incendie. La correcta carbonización no es más que la combustión lenta e incompleta de la madera por falta de oxígeno.Cerca del horno se encendía una pequeña hoguera y las brasas obtenidas se iban introduciendo a través de la boca del horno. Una vez que el fuego alcanzaba la fuerza suficiente para no extinguirse se tapaba la chimenea. En este punto se procedía al tapado de la chimenea, primero con helechos y más tarde con tierra. A partir de ahora la vigilancia debía ser exhaustiva, sobre todo, durante las primeras diez horas, momento en que comenzaba la carbonización de la corona. Durante la carbonización la leña iba perdiendo volumen por lo que había que golpearla y de esta forma compactar el carbón ya hecho y reducir los huecos que se producían.
 Si la cocción era demasiado rápida, el carbón se quemaba, obteniéndose carbonilla. Si la cocción era demasiado lenta, el carbón tendrá zonas mal cocidas, consiguiendo tizos (leña de carbonización incompleta). Por estas razones, el carbonero tenía que abrir agujeros de ventilación en aquellas partes con menor temperatura y taponar las zonas con mayor temperatura, procurando alcanzar una intensidad homogénea del fuego en las diferentes alturas del horno. La carbonización se desarrollaba de arriba a abajo y del centro hacia la superficie. El tiempo de duración de este proceso variaba en función del tamaño del horno, rondando la semana. Una vez terminada la cocción se procedía a apagar y enfriar el horno para lo cual se removía la tierra quemada con el fin de cerrar los poros de ventilación y así apagar los pequeños focos de fuego que todavía quedaran en el interior. Tan sólo resta el envasado y transporte del carbón. El envasado era realizado por los propios carboneros, para tal fin se hacía pasar una cuerda a modo de pespunte por el perímetro de la boca del saco. Para terminar portaban los sacos a hombros y los llevaban hasta el cargadero. El transporte más utilizado eran las bestias de carga que conducidas por arrieros llevaban el carbón a sus lugares de destino.
El martinete aparece en la documentación en la segunda mitad del siglo XVII. Perteneció primero a D. Pedro Jacinto de Vega Loaysa (Caballero de la Orden de Santiago) y después, ya en el siglo XVIII, al monasterio de religiosas de San Bernardo de la Villa de Talavera. (Convento de San Bernardo. Convento de clausura de las madres bernardas, de estilo barroco fundado en 1610 por doña Teresa Saavedra). Siempre se explotó en arrendamiento. El propietario cedía, a cambio de la renta contratada, la vivienda, las fincas de alrededor, el martinete, las herramientas, etc… Los renteros eran por lo general varios vecinos de Arroyo Castaño de Mombeltrán, que se comprometían a reponer lo que se gastaba o destruía y que trabajaban generalmente sirviéndose de un martinetero asalariado, algunos encopadores y otros mozos jornaleros. Trabajaban mil ochocientos quintales de cobre al año y producía más de cuatro mil reales. Fabricaban calderos y calderas de distintos tipos y tamaños, a veces por encargo, que se comercializaban ordinariamente en las comarcas y pueblos cercanos. En 1669 fabricaron una caldera destinada a un tinte de la villa de Bejar, lo que demuestra su prestigio en otros lugares más lejanos. Su actividad se mantendría hasta el siglo XIX.
Si la cocción era demasiado rápida, el carbón se quemaba, obteniéndose carbonilla. Si la cocción era demasiado lenta, el carbón tendrá zonas mal cocidas, consiguiendo tizos (leña de carbonización incompleta). Por estas razones, el carbonero tenía que abrir agujeros de ventilación en aquellas partes con menor temperatura y taponar las zonas con mayor temperatura, procurando alcanzar una intensidad homogénea del fuego en las diferentes alturas del horno. La carbonización se desarrollaba de arriba a abajo y del centro hacia la superficie. El tiempo de duración de este proceso variaba en función del tamaño del horno, rondando la semana. Una vez terminada la cocción se procedía a apagar y enfriar el horno para lo cual se removía la tierra quemada con el fin de cerrar los poros de ventilación y así apagar los pequeños focos de fuego que todavía quedaran en el interior. Tan sólo resta el envasado y transporte del carbón. El envasado era realizado por los propios carboneros, para tal fin se hacía pasar una cuerda a modo de pespunte por el perímetro de la boca del saco. Para terminar portaban los sacos a hombros y los llevaban hasta el cargadero. El transporte más utilizado eran las bestias de carga que conducidas por arrieros llevaban el carbón a sus lugares de destino.
El martinete aparece en la documentación en la segunda mitad del siglo XVII. Perteneció primero a D. Pedro Jacinto de Vega Loaysa (Caballero de la Orden de Santiago) y después, ya en el siglo XVIII, al monasterio de religiosas de San Bernardo de la Villa de Talavera. (Convento de San Bernardo. Convento de clausura de las madres bernardas, de estilo barroco fundado en 1610 por doña Teresa Saavedra). Siempre se explotó en arrendamiento. El propietario cedía, a cambio de la renta contratada, la vivienda, las fincas de alrededor, el martinete, las herramientas, etc… Los renteros eran por lo general varios vecinos de Arroyo Castaño de Mombeltrán, que se comprometían a reponer lo que se gastaba o destruía y que trabajaban generalmente sirviéndose de un martinetero asalariado, algunos encopadores y otros mozos jornaleros. Trabajaban mil ochocientos quintales de cobre al año y producía más de cuatro mil reales. Fabricaban calderos y calderas de distintos tipos y tamaños, a veces por encargo, que se comercializaban ordinariamente en las comarcas y pueblos cercanos. En 1669 fabricaron una caldera destinada a un tinte de la villa de Bejar, lo que demuestra su prestigio en otros lugares más lejanos. Su actividad se mantendría hasta el siglo XIX.